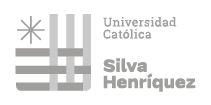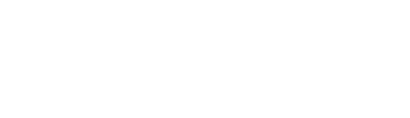Juliette Gamboa Castro.
Estudiante de Nutrición en Universidad Hispanoamericana,
Doula, Puericultora y Asesora Certificada en Lactancia Materna.
Desmitificando creencias comunes sobre el posparto y la lactancia
Las mujeres en periodo de lactancia reciben muchos consejos sobre lo que deben comer, pero no todos están respaldados por ciencia. La madre en lactancia, ¿debería hacer dieta? ¿Debería evitar alimentos que afectan a su bebé? ¿Debería comer ciertos alimentos para producir más leche? A continuación una lista de mitos y verdades sobre la lactancia materna y la nutrición de las madres.
Mito #1: “Hacer dieta después del parto ayuda a recuperar la figura más rápido”.
Realidad: Según Pochet (2020), el estado nutricional de la madre durante la lactancia influye en la composición de la leche humana. Aunque esta suele mantener una calidad adecuada para apoyar el crecimiento del lactante, incluso en contextos de ingesta limitada, ciertos componentes pueden verse afectados. El contenido de proteínas y minerales tiende a permanecer relativamente estable; sin embargo, el perfil de ácidos grasos y la concentración de algunas vitaminas pueden alterarse ante deficiencias maternas, situación que puede mejorarse mediante una suplementación adecuada.
Dado que la lactancia implica un aumento en los requerimientos energéticos y nutricionales, no se recomienda seguir dietas restrictivas durante este periodo, ya que podrían comprometer tanto la salud materna como la calidad de ciertos componentes de la leche. En esta etapa, el gasto energético de la madre se incrementa en aproximadamente 450 a 500 kcal diarias. Es fundamental cubrir este aumento del apetito mediante una alimentación equilibrada, que priorice alimentos densos en nutrientes como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables. La elección de comidas y refrigerios saludables (de preferencia mínimamente procesados), favorece un adecuado aporte de vitaminas y minerales esenciales, lo cual contribuye tanto al bienestar materno como a la calidad nutricional de la leche (Huang, 2020).
Mito #2: “La moringa, el hinojo o la avena aumentan la producción de leche”.
Realidad: De acuerdo con Foong et al. (2020), algunas mujeres recurren a productos naturales como la flor de plátano, hinojo, fenogreco, jengibre, moringa o dátiles de palma con la esperanza de estimular la producción de leche. Sin embargo, su eficacia no está científicamente comprobada y la evidencia disponible es limitada.
Durante el embarazo, hormonas como la progesterona y el estriol preparan las glándulas mamarias, pero la lactogénesis (inicio de la producción de leche) no ocurre hasta después del alumbramiento, cuando la caída de estas hormonas y la expulsión de la placenta permiten el aumento de prolactina (PRL) y oxitocina. Hernández et al. (2022) explican que este proceso se ve potenciado con la succión del recién nacido, la cual estimula la liberación de ambas hormonas, consolidando así la lactopoyesis (mantenimiento de la producción de leche). Por ello, aunque los galactogogos (sustancias que buscan aumentar la producción de leche materna) pueden ser considerados un apoyo cultural o nutricional, su efectividad es limitada en ausencia de una succión frecuente y eficaz, que sigue siendo el estímulo fisiológico más determinante en la producción de leche materna.
Mito #3: “Durante la lactancia, la madre debe evitar huevo, lácteos, mariscos y otros alimentos que podrían causar alergias al bebé”.
Realidad: La alergia en el lactante amamantado se manifiesta principalmente a través de síntomas cutáneos, como el eccema, y gastrointestinales, siendo el más frecuente la presencia de sangre en las heces, generalmente entre las 2 y 6 semanas de vida. Esta condición, conocida como proctocolitis alérgica, se debe a una respuesta inflamatoria en el recto y el colon distal frente a proteínas dietéticas excretadas en la leche materna. Aunque estos lactantes suelen tener un buen estado general, la pérdida de sangre puede provocar anemia o hipoalbuminemia en algunos casos. Las manifestaciones sistémicas graves son poco comunes, y por lo general no se requieren estudios diagnósticos complejos, como análisis de sangre o cultivos fecales, para confirmar el diagnóstico. Cabe destacar que, debido a la naturaleza de los síntomas, estos pueden ser confundidos por los padres o cuidadores con disquecia del lactante o cólico (The Academy of Breastfeeding Medicine, 2011).
De acuerdo a Koukou et al. (2023), contrario a lo que se pensaba anteriormente, exponer al lactante desde edades tempranas a estos alimentos mediante la leche materna (incluso cuando existe un riesgo directo por antecedentes familiares de alergia) podría ser beneficioso, ya que permite que el sistema inmunológico los reconozca oportunamente y desarrolle tolerancia, favoreciendo así una respuesta inmunitaria adecuada en lugar de una reacción alérgica. Además, en aquellos casos donde sí se presenta alergia, esta exposición temprana puede favorecer una superación más rápida (Acevedo et al., 2009).
Una dieta rica en lácteos, cereales, frutas, verduras, legumbres, huevos, carnes y pescados, especialmente los ricos en omega-3, es fundamental para asegurar niveles óptimos de vitaminas y minerales como A, E, C, B1, B2, calcio y zinc. La calidad de la leche materna depende, en parte, del estado nutricional de la madre, y deficiencias durante el embarazo y la lactancia pueden afectar negativamente el desarrollo del niño, especialmente en aspectos como la visión y la función cognitiva. Por ello, es indispensable orientar a las madres sobre la importancia de una alimentación adecuada durante este periodo crítico, sin restricciones innecesarias (Martínez et al., 2020).
Mito #4: “El cólico del lactante es un padecimiento provocado por la ingesta materna”.
Realidad: El cólico del lactante es un síndrome funcional frecuente en los primeros tres meses de vida, con una prevalencia que varía entre el 2% y el 73% según los criterios diagnósticos utilizados. Aunque suele resolverse hacia los seis meses, genera gran preocupación en los cuidadores. Su origen es multifactorial y aún poco comprendido, involucrando factores inmunológicos (como alergias o intolerancias), gastrointestinales (como inmadurez intestinal, acumulación de gas o dismotilidad) y alteraciones en el microbiota. Esta última ha cobrado relevancia por su relación con inflamación intestinal de bajo grado y una menor diversidad bacteriana, afectando la maduración inmunológica y la regulación del eje intestino-cerebro (Indrio et al.,2023).
Para Vázquez et al. (2025), resulta preocupante la falta de acompañamiento profesional o la exclusión profiláctica que enfrentan muchas madres, quienes, ante la ausencia de asesoramiento nutricional adecuado, modifican su alimentación por cuenta propia en un proceso de ensayo y error. Esto puede afectar negativamente su calidad de vida y su capacidad para continuar con la lactancia.
En relación a esto, Kidd et al. (2019) afirman que no existe evidencia científica que respalde una mejora significativa en el llanto o malestar del lactante como resultado de dietas de eliminación en la madre, ya que estos síntomas suelen formar parte de un trastorno gastrointestinal funcional transitorio del bebé. A pesar de ello, muchas madres adoptan restricciones dietéticas severas bajo la creencia de que ciertos alimentos maternos causan dolor abdominal en el lactante. Estas prácticas, más allá de responder a una base científica sólida, parecen estar influenciadas por un efecto placebo, reforzado por expectativas sociales, experiencias compartidas y la necesidad de hacer algo frente al malestar del bebé.
Referencias
Acevedo Villafañe, Claudia. Latorre Latorre, Fidel. Cifuentes Cifuentes, Liliana. Díaz-Martínez, Luis Alfonso. Garza Acosta, Oscar (2009). Influencia de la lactancia materna y la alimentación en el desarrollo de alergias en los niños, Atención Primaria, Volume 41, Issue 12, Pages 675-680, ISSN 0212-6567. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.aprim.2009.04.005
Foong SC, Tan ML, Foong WC, Marasco LA, Ho JJ, Ong JH. (2020). Oral galactagogues (natural therapies or drugs) for increasing breast milk production in mothers of non‐hospitalised term infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 5. Art. Recuperado de: https://doi.org/10.1002/14651858.CD011505.pub2
Hernández-Guzmán, A., bazán-pérez, a., ortiz-reyes, r. A., maldonado-garcía, j. I., & Terrones-Lozano, A. (2022). Perspectiva neuroinmunoendocrina de la lactancia materna: prolactina, más que una hormona lactógena. Revista Mexicana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, 9(2). Recuperado de: https://doi.org/10.24875/RME.21000019
Huang, Z., Hu, Ym. (2020). Dietary patterns and their association with breast milk macronutrient composition among lactating women. Int Breastfeed J 15, 52. https://doi.org/10.1186/s13006-020-00293-w
Indrio, F., Dargenio, V. N., Francavilla, R., Szajewska, H., & Vandenplas, Y. (2023). Infantile Colic and Long-Term Outcomes in Childhood: A Narrative Synthesis of the Evidence. Nutrients, 15(3), 615. Recuperado de: https://doi.org/10.3390/nu15030615
Kidd, M., Hnatiuk, M., Barber, J., Woolgar, M. J., & Mackay, M. P. (2019). “Something is wrong with your milk”: Qualitative study of maternal dietary restriction and beliefs about infant colic. Canadian family physician Medecin de famille canadien, 65(3), 204–211. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30867180/
Koukou, Z., Papadopoulou, E., Panteris, E., Papadopoulou, S., Skordou, A., Karamaliki, M., & Diamanti, E. (2023). The Effect of Breastfeeding on Food Allergies in Newborns and Infants. Children, 10(6), 1046. Recuperado de: https://doi.org/10.3390/children10061046
Martínez García, R. M., Jiménez Ortega, A. I., Peral-Suárez, Á., Bermejo, L. M., & Rodríguez-Rodríguez, E. (2020). Importancia de la nutrición durante el embarazo. Impacto en la composición de la leche materna. Nutrición hospitalaria, 37(SPE2), 38-42. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.20960/nh.03355
Pochet, M. S. (2020). Lactancia Materna: Iniciación, beneficios, problemas y apoyo: Iniciación, beneficios, problemas y apoyo. Revista Ciencia y Salud Integrando Conocimientos, 4(5), ág-105. Recuperado de: https://www.revistacienciaysalud.ac.cr/ojs/index.php/cienciaysalud/article/view/189/284
The Academy of Breastfeeding Medicine. (2011). ABM clinical protocol #24: Allergic proctocolitis in the exclusively breastfed infant. Breastfeeding Medicine, 6(6), 435–440. https://doi.org/10.1089/bfm.2011.9977